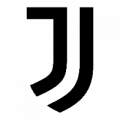Cuando no sé de qué hablar me siento, enciendo el ordenador, pongo la página en blanco y recuerdo el día que tuve en mis manos la camiseta con el número siete del ascenso de Osasuna en Murcia a principios de los ochenta. Una camiseta de algodón, como cualquiera de las que hoy usamos de prenda interior, con un escudo bordado a mano, descentrado, con más alma y moral encima que un graderío entero de aficionados del Alcoyano pidiendo prórroga a gritos. No tenía ni marca ni falta que hacía y al sudarla quedaban unos cercos oscuros, pasando de rojo a color vino de la Ribera, como el himno, sin glamour alguno, con los que te identificabas porque eran tus colores, la Ítaca con la que querías vestirte. La camiseta de tu equipo era sagrada y sólo había once que se repartían en el vestuario entre los elegidos, cada vez unos, antes del partido. Fulanito el uno, menganito el dos, zutanito el once. Hágase digno de esta camiseta que le presto y que una vez acabado el partido procederá a devolverme, les decía el entrenador. Las botas eran negras porque eran iguales para todos los equipos. Neutras. Así fue la liturgia durante muchos años. Luego llegó el fútbol moderno y se llenaron las camisetas de publicidades y marcas, de tejidos imposibles y de escudos completamente simétricos, colocados justo en ese punto en el que tendrían que ir para ser perfectos. Sin alma, claro, pero muy fotogénicas. Y carísimas. Tener la camiseta de tu equipo ya sólo dependía de dinero para comprarla. Se personalizaron los números y se desacralizó la prenda. El diez pasó de ser la camiseta en la que se metía el mejor, el que se lo ganaba durante la semana, a un número que se pillaba a principio de temporada y que no se soltaba aunque fueras suplente, o que incluso se exigía por contrato al fichar.
Los graderíos se civilizaron y de estar todo el mundo de pie hombro con hombro, se pasó a unos asientos de plástico ergonómico en el que para aplaudir ya no había que hacerlo hacia arriba, sino que se podía palmear sin chocarte los codos con el de al lado. Muy aséptico todo, con mucho orden de desfile norcoreano pero sin vida. El fútbol olía a puro y a pacharán, recuerdo. Ahora no sé a qué huele. Quizás a videojuego y a mercadotecnia, a estrategias comerciales. A los aficionados les hicieron pasar de hinchadas a espectadores y los espectadores pasarán de largo a poco que no se les cuide un poco más. Si al fútbol le han quitado el espíritu que al menos le pongan espectáculo para divertirnos, porque si la pertenencia a un grupo ya no es lo primordial, tendrán que darnos al menos destreza técnica para seguir asistiendo a los campos como lo hacíamos antes. No vale desnudar de mística al juego y pensar que todo fuera a quedar como antes. Con el fútbol está pasando como con ese cachivache que han perdido su función y que no se tira a la basura porque perteneció a la familia pero que se relega a espacios menos principales de la casa, hasta mandarlo un día al trastero. Por eso los campos se vacían y los equipos pequeños languidecen hasta que mueren, olvidados. De aquí a nada sólo tendremos la Champions con la que divertirnos.
De pequeño sabía que la misa a la que tenía que ir para conseguir la paga de mi abuela era a las once y que a las cinco los domingos había partido así se acabara el mundo. Hoy ya no tengo abuela a la que pedir el aguinaldo ni sé a qué hora de qué día juega mi equipo. Las certidumbres son cosas del pasado parece. Habrá que acostumbrarse... o refundarlas, porque muchos sin la certeza del fútbol no sabemos escribir.