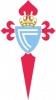En 'Gilda', el clásico cinematográfico dirigido Charles Vidor en 1946, el temperamental y seductor personaje encarnado por la bellísima Rita Hayworth entonó una frase que resultaría tremendamente simbólica a largo plazo. Una sentencia que podría extrapolarse sin complicación a cualquier ámbito de la vida humana. Gilda exclamó, airada por su corazón roto y su nostálgico modo de vida: "¿Quieres saber cuánto te odio? Te odio tanto que buscaría mi perdición sólo para hundirte conmigo". Bajo una superficie de sencillo romanticismo, esa pequeña frase esconde un potente mensaje que atravesaría cualquier cabeza sólo al detenerlas a pensarlo por un instante. ¿Qué es más poderoso, el odio o el amor? ¿Acaso existe alguna diferencia entre ambos sentimientos?
El amor es frecuentemente definido con la palabra afinidad, mientras el odio lo es mediante el término aversión. Ambos conceptos, en definitiva, retroceden a la concepción más básica del ser humano: el dolor. Sólo cuando una persona es capaz de sugerir un sentimiento cercano al amor en tu interior serás capaz de llegar a odiarla. Y es que el odio no se puede llegar a comprender desde una perspectiva fría y calculadora. Quizá la mayor diferencia entre amor y odio resida en el grado de intensidad que los caracteriza.
Mientras el primero se supone algo ligero y prácticamente involuntario, un ente cuasi independiente capaz de guiar los actos de un ser humano; el segundo es algo más complejo. El odio deposita su fuerza descomunal en la capacidad con la que cuenta para motivar a las personas a seguir caminos determinados. El odio engancha, se adhiere a la mente como un apósito ingobernable. El hombre, a fin de cuentas, es un adicto al odio. Y es por ello que, mientras el amor tiende a desvanecerse, el odio permanece inalterable durante los años. Mantiene su intensidad. Jamás desaparece. Es sinónimo de ferocidad, de implicación y, sobre todo, de necesidad. Por ello podría decirse que no existen dos personas más interdependientes entre sí que aquellas que se odian mutuamente, puesto que este sentimiento se retroalimenta de forma traicionera.
Historia de un odio lacrimal
Cuando el Celta de Vigo vio la luz, allá por 1923, el Deportivo de La Coruña ya llevaba vagando por el universo futbolístico como entidad real nada menos que 17 años desde su fundación en 1906. Por aquel entonces, en los albores del fútbol español, nadie podía sospechar el vínculo que ambos clubes desarrollarían a lo largo del tiempo. Sin embargo, éste no tardaría en comenzar a gestarse. Desde el arranque de la competición estrella del balompié nacional, es decir, La Liga, Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo se erigieron como los principales representantes del fútbol gallego en las más altas esferas de la batalla.
Aquella situación generó inmediatamente una pelea personal por obtener el trono que acreditase al primer equipo gallego. Ambos lo eran, y, sin embargo, ninguno de ellos estaba dispuesto a compartir el título. Una serie de circunstancias contribuían, mientras, a agravar la situación. Debido al parejo nivel que los dos equipos mostraban año a año, fueron numerosas las ocasiones en las que ambos deberían jugarse descensos y ascensos, con diversos resultados. En el año 1940, por ejemplo, el Celta enviaba al Deportivo a Segunda División en pleno Play-Off por la permanencia. En 1953, exactamente a la inversa. En 1970, de nuevo era el Deportivo quien descendía.
Para dos equipos con una larga tradición de resultados que los situaban en la categoría de clubes de segunda línea, la realidad cambió drásticamente en la década de los 90, siendo el periodo comprendido entre los años 1995 y 2005 el más fructífero en la historia de ambos equipos. La batalla entre Celta y Dépor dejó de tener como premio el permanecer al borde del abismo sin desplomarse para comenzar a tener como castigo el quedarse al pie de la montaña sin tener oportunidad de escalarla. Europa llegó a Galicia, y tanto coruñeses como vigueses comenzaron a batirse con los mejores clubes del viejo continente en unas competiciones que hasta el momento sólo habían podido ver desde detrás de las vallas.
Éxtasis de inseparabilidad
El auge del fútbol gallego fue, sin duda alguna, lo que terminó de culminar el odio insustituible que separaba a Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo. Y es que ambos eran opuestos. Los guerreros de Riazor eran puro Djalminha. Eran gambeteo, eran magia, individualismo, ambición, carácter. Eran brutales ganas de vencer. Los soldados de Balaídos, por su parte, venían recogidos en el espíritu de su Zar Alexander Mostovoi. Eran inteligencia, eran creatividad, eran organización, eran espacios donde el hombre común sólo apreciaba viento. Deportivo y Celta eran el Yin y el Yang, eran Sherlock Holmes y James Moriarty, eran el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dos caras de una misma moneda. Siempre unidas y nunca en el mismo sentido. Inseparablemente opuestas.
La magia del odio, sin embargo, permite que ninguno de ellos haya podido vivir sin el otro. Sus trayectorias han sido extraordinariamente paralelas, y sus caminos jamás se han desviado más que un pequeño ápice antes de retomar el sendero de la cordura insana. Tras una década de magia, ambos equipos entraron en un círculo vicioso de decadencia, algo más acentuado en el caso vigués, del que los dos parecen empezar a salir en estos momentos. En Riazor y Balaídos todavía permanece la resaca de las competiciones europeas, de los éxitos, de la celebración, pese a que todo aquello ha quedado guardado en un cajón que no se sabe con certeza cuándo y por quién volverá a ser abierto.
Mientras tanto, lo que jamás ha suturado ha sido la herida que mantiene unidos los ADN de Dépor y Celta. Dos equipos separados por 160 kilómetros y unidos por casi un siglo de miradas mortalmente inmortales. Hablar de uno es hacerlo sobre el otro y viceversa, y en comprender el vínculo que entre ellos existe reside la base para entender las filosofías de ambos equipos. Llegados a 2015, sus caminos vuelven a cruzarse. Una vez más. Las piezas del ajedrez se colocan cuidadosamente sobre el tablero e inmediatamente comenzarán a desplazarse, sin vuelta atrás. Mezclándose, creando un caos perfecto que araña el corazón y adereza el alma. Brillando en el cielo, como dos cometas Halley volando en paralelo. Odiándose tanto que llegan a amarse. Odiándose con locura.