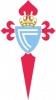De Ernest Hemingway se han dicho muchas cosas desde que se colocó una escopeta en la boca. Demasiadas, quizá. Algo lógico al hablar de un escritor que ya en vida gozó de un prestigio extraordinario y que además terminó su trayectoria en este mundo de una forma tan romántica y trágica. Muchos lo han calificado de conservador, de revisionista, de huraño, de antipático. Sin embargo, en lo que la mayoría de las voces coinciden es en su única e inescrutable personalidad a la hora de empuñar su pluma. Hemingway era tacto áspero y sabor ácido con apariencia de brisa marina. Hemingway dijo adiós a las armas y acabó volándose la cabeza.
El Celta de Vigo de Eduardo Berizzo poco tiene que ver con Hemingway o, al menos, eso parece a simple vista. Es de suponer que a nadie se le haya ocurrido compararlos en cualquier caso. Un escritor airado y un equipo de fútbol semejan conceptos contrapuestos se mire desde el prisma que se mire. Pero si el Fútbol Club Barcelona es un poema de Rimbaud y el Real Madrid una frenética novela opulenta de Scott Fitzgerald, sin duda el Celta de Vigo es Ernest Hemingway. Todo romanticismo hasta el momento del suicidio.
Crónica de una muerte anunciada
Ante el Málaga de Javi Gracia había poco lugar para la imaginación. El equipo llegaba roto. Augusto Fernández, capitán del club a lo largo del último año, había viajado a Madrid para incorporarse a las filas del Atlético hacía apenas dos días. La sensación de estar viviendo un encuentro puramente circunstancial se palpaba en el aire, áspera como el desamor desde el punto de vista de Hemingway. Las campanas celestes se doblaron, vaya si lo hicieron, por el pivote argentino, médula espinal y cerebro funcional del equipo que llevaba cuatro meses triunfando a todo trapo alrededor de España.

Sin Augusto, el nivel de incertidumbre en el seno del Celta era inmenso. El equipo saltó al césped de La Rosaleda aturdido, con Sergi Gómez ocupando el puesto del argentino en una decisión sin demasiado sentido práctico. El catalán realizó un partido para el olvido en el puesto de '5'. Nada, sin embargo, que se le pudiese reprochar a él. Arriba, sin la punta de lanza que es Nolito, y con la alargada sombra de su posible salida sobre las espaldas de sus compañeros, el gol ni se aproximaba. El esquema de Eduardo Berizzo tardó ocho minutos en desmenuzarse como harina en polvo. Como harina circunstancial.
Esos ocho minutos fueron, precisamente, los que tardó Charles, un no tan viejo conocido de Balaídos, en conectar un centro templado desde la derecha con la cabeza y batir la salida en falso de Rubén. A partir de ahí, el caos se hizo dueño y señor de lo que ocurría sobre el verde. Camacho y Recio fagocitaron el centro del campo como si se tratase de su rutina habitual, dejando a Pablo Hernández y Daniel Wass en meras cenizas consecuencia de la ineptitud obvia de Sergi Gómez en el pivote. Por delante, nada de acierto. Un pequeño destello en forma de centro medido de Aspas se topaba de inmediato con un remate mordido de Orellana que no veía portería. Y poco más.
Cien días de soledad
El Málaga estaba cómodo, por emplear el eufemismo de turno. Los blanquiazules bailaban sobre el césped de La Rosaleda como si no hubiesen sumado apenas diez puntos en las primeras catorce jornadas de competición. Los de Javi Gracia parecían engrasados como si la mitad de su plantilla no fuese absolutamente nueva y si sus grandes estrellas del pasado año no hubiesen hecho las maletas casi huyendo del sur de Andalucía. No estaban Samu Castillejo, Samuel García ni Juanmi, no. Pero sí Charles Dias y Nordin Amrabat, encargados de hacer enloquecer a los defensores vigueses. De Hemingway también decían que estaba loco.

Mediada la primera parte la historia se suscribía a sí misma. En este caso, el central valenciano con apariencia vikinga Raúl Albentosa era el que aprovechaba un terrible error de Rubén para cabecear al fondo de las mallas. Era el 2-0 y lo peor de todo para el Celta no era el marcador. La sensación de abatimiento de un equipo desmembrado por la pésima gestión de su plantilla en momentos críticos para el cambio de rumbo era abrumadora. Totalmente abrumadora. El Celta de Vigo se había pegado un escopetazo sin titubeos. Su último espasmo llegó de la mano de Daniel Wass, quien enviaba una pelota casi regalada al travesaño. Muerte súbita.
La segunda mitad del Celta de Vigo fue un auténtico funeral. Rubén fue expulsado culminando su esperpéntica actuación y el equipo se arrastró por el césped. El Málaga falló su penalti y todo lo fallable para mantener el marcador en un 2-0 que resulta casi ridículo visto lo visto sobre el campo de fútbol. Apenas Fabián Orellana e Iago Aspas intentaron sacar algo de orgullo de donde ya era imposible extraerlo. El equipo estaba más que abatido por su propio disparo. Es curioso que, al igual que Hemingway, el Celta dijese adiós a su arma y, con apenas dos días de reflexión, acabase volándose la cabeza ante una Rosaleda en éxtasis. Casi como en una frenética novela de Scott Fitzgerald.