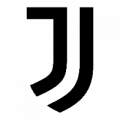Encarar la figura del futbolista siempre es un ejercicio de improvisación entre verdad o hipocresía. El futbolista es una figura onírica, casi loable, que emboba a todo aquel que tiene relación con la práctica deportiva. Da igual la relatividad que te una al balompié, siempre habrá algo que te dome o que te inicie en que los que dan patadas al balón son quienes controlan lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú vives. Y vivir va más allá de concentrarse en un esférico. Va más allá del circuncidar tu vida a un sentimiento de posesión, de sentimiento, de saber. El fútbol es un hobbie, y, como tal, debe sentirse sin resentimiento, sin responsabilidad, sin querer ser qué.
Pero difícilmente se cumple la premisa del ejemplo. En el fútbol, especialmente, se echa mano al espectáculo y no se entiende como una forma didáctica. La enseñanza es algo que se lleva intrínseco en la personalidad de la especie española. ¡A qué español se le ocurre vivir sin fútbol! Puyol es la base de lo que se entiende por juego limpio, por saber estar y por el juego deportivo. Es la efigie que soporta el buen hacer y el jugar por pasión, por ser auténtico y por no aparentar ante la tentación de ser rico y sobrevivir. Carles Puyol es una oportunidad de conocer el fútbol como se entendía en su génesis, como una práctica que, sin conocer persecución, encandilaba a los que sólo necesitaban una válvula de oxígeno a la que seguir sin remordimientos.
Miren ustedes, sin miedo a caer en la apología del romanticismo más barato: Puyol es la figura del balompié que mayor encarnó los sentimientos deportivos, al menos desde que yo tengo uso de conciencia, desde que veía su melena alborotada retozándose sobre la banda, seguro, confiado, capaz de arrebatar las llaves al diablo con tal de cerrar las puertas de la portería azulgrana. Es un hombre que rompería su pecho con tal de salvar al escudo que defiende. Con el ímpetu de reforzar las bandas que adornan su pecho. Con tal de salvaguardar lo que sintió, respiró y vibró. Con tal de ser libre. Con tal de llevar una camiseta que alza al cielo y besa. Con tal de vivir.
La autenticidad es un estigma que sólo los que respiran fútbol deberían asumir como propios. Hay quien espera una medalla para confirmar su apego, para corroborar su disposición ante la causa óptima. Pero hay otros que no reparan en gestos o grandilocuencias, que únicamente ofrecen su servicio, que regalan su saber estar con la intención de que apoye al bien del club. Porque en eso está la valentía que se puede cuantificar, en medir el sentimiento que a uno le inspira su club, en los actos que recibe la institución, en el sentimiento que se dispone. En ser auténtico. En demostrar autenticidad. En ser único.
Puyol será recordado con el codo descolocado y sin torcer el gesto, con su melena inmóvil, sin viento, sin descontroles, y recordándonos de que el sufrimiento tan sólo es un estado psicológico que condena a los débiles. La pasión por un deporte se mide en los hechos imprevistos, esos de los que el tiempo de reacción es nulo y tan sólo es factible la naturalidad, la sensación de actuar como uno mismo y, sobre todo, el uno mismo.
Carles Puyol conoció su vida como un sentimiento de gratuidad mutua. Yo te doy y tú me das. Un trueque de la vida que emocionó al mundo y demostró que aun con los beneficios económicos existen almas que saltan en busca de balones y conocen el sentimiento recíproco del agradecimiento, del decoro, del saber que alguna, vez, habrá un recoveco que exclame: ¡Puyol respira fútbol! Puyol es fútbol.