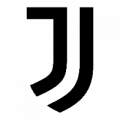Más de una década de fútbol no lo hacen incapaz de volver a sorprendernos. Messi volvió a encumbrarse en lo más alto el pasado miércoles en el partido de ida de semifinales de la Champions ante el Bayern de Múnich. Con el césped del Camp Nou modo alfombra de su casa, el jugador argentino sólo necesito ciento ochenta segundos para volver a ocupar las portadas de todo el mundo y, de paso, derribar tres cuartas partes de las puertas que dan acceso a Berlín. Leo Messi, dieciséis años después, volvió a tirar el muro.
Tras el Azteca y el Boston Garden, Dios volvió a vestirse de corto en Barcelona
Y esta vez la barrera alemana dispuesta al otro lado desprendía un aroma especial. Guardiola había adelantado que a un Messi inspirado no existía forma de pararlo, nunca había estado tan en lo cierto. El entrenador de Santpedor trató con todo su empeño de mantenerlo ajeno al partido. Con su izquierda cerrada impidiéndole conectar con el ataque zurdo del equipo, Messi veía pasar los minutos. Tranquilo. Consciente de la inexistencia de la perfección, lo único capaz de frenarlo durante un hora y media de fútbol.
Una vez llegado el fallo, voló, se avalanzó y picó. Lo hizo como Alí, asestando dos golpes mágicos en menos de tres minutos. Dos puñetazos directos al mentón bávaro que lanzaron a la lona al gigante, a Pep y aquellos fantasmas levantados desde hacía un par de años. Messi, su izquierda y su derecha sirvieron la revancha.
Tras el 3-0 de la ida al Barcelona sólo le queda sellar el pase. Tras la ventana, una nueva capital. Londres, París y Roma previas a una Berlín que asoma la cabeza. Isla de museos, paraíso de culturas, increíble edén de ideas y pensamientos inéditos entramados en un solo lugar. Una ciudad llena de historia al alcance de la bota de un argentino desde hace años asentado en ella.