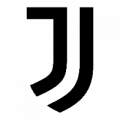La final de la Copa Confederaciones me recordó a los instantes previos de una ruptura matrimonial: en primer lugar, nadie sabe cómo ni por qué, pero las dudas acaecen cuando apenas has metido tu camisa en el pantalón; más tarde, al borde de cuestionar la viabilidad de una relación que se anunciaba como apetitosa y acabó siendo amarga, intentas mantener el equilibrio sin más apoyo que tu inseguridad (lo cual es bastante acertado como digno y aciago preludio), y, finalmente, se emborronan las expectativas de futuro al preguntarte dónde quedaron tus dotes de conquistador. España se divorció del fútbol y la pelota se llevó la mejor parte: Brasil.
Nadie más deseaba un envite con tanto entusiasmo como Brasil y España, la dominadora de siempre contra la dominadora del ahora. Nadie pensaba que el desenlace se acercaría tanto a una tragedia hispana y, ni mucho menos, se agrandaría hasta tales dimensiones como la lección sudamericana. A decir verdad, nadie acertaría siquiera una quinta parte de lo ocurrido en Río de Janeiro. Para empezar, se conjugaron todas las puñaladas de las que España sentía como propias en el pasado y había esquivado en los últimos años: nervios, inseguridad y agobio. Reinaron en otras plazas mayores, pero en esta ocasión sus piernas sugerían temblar tanto como las del novillero que toma la alternativa en Ronda y acaba corneado antes de saber siquiera de qué color es la testa del toro. No hubo rastro del campeón mundial durante la corrida de Maracaná.
El –de repente- afamado Scolari desclasificó el estilo más definido y enrojeció la camiseta española, incapaz de hilvanar tres asociaciones, las mismas que desembocaban en un despeje tan impropio en el conjunto de Del Bosque como la lluvia en el Sáhara. Luiz Gustavo y Paulinho se encargaron de cornear cualquier tentativa española, que sólo concebía en Iniesta (y a veces en Pedro) alguna posibilidad para muescar al oponente, impertérrito gracias a las casi 80.000 voces que inundaban el césped, siempre presentes, siempre vivas. Escasos fueron los momentos que España lució más valiente, llegando incluso a plantear la posibilidad de anotar de forma tan progresiva como Brasil enseñaba tacos. El gol de Neymar, superlativo frente al resto de sus compañeros de profesión, cambió de nuevo el panorama y pegó las barbillas españolas al césped. Minutos antes, David Luiz ya había agigantado su figura entre los palos de Júlio César.
El intermedio llamó a la reflexión. Hay quien vio una senyera en el cogote de cada brasileiro cuando en el primer suspiro de la segunda mitad habían triplicado en 50 minutos el saco de goles encajado por España en los cuatro partidos anteriores. Daba la sensación de que Brasil creaba ocasiones de peligro con la voluntad que se emplea en chasquear los dedos mientras los europeos necesitaban diez pares de manos para encontrarse los pulgares. Camisas amarelhas y bola eran polos opuestos, atraídos casi de manera insultante hacia sus propias botas en cualquier rebote que la física pueda plantear. Ni siquiera el flopping de Navas pudo frenar la hemorragia que España adoleció, tampoco hubieran bastado mil vendas. Brasil era un magnate armamentístico que jugaba contra el adolescente de la cuchara de palo.
Sería injusto volar sobre la peor final de la historia española sin calificar la inmensidad que Neymar destiló en cada acción. La superioridad era manifiesta independientemente se produjera un enfrentamiento estático o dinámico, siendo el brasileño el vencedor con final en regate, asistencia o gol. Tres recursos suficientes para miniaturizar a sus compañeros de equipo y, por supuesto, a sus detractores. Su ratio de acción es equiparable al de Iniesta (devorado hoy por el hambre brasileña, pero aun así mejor futbolista español) en cuanto al peso de equipo, algo que ya crea orgías futbolísticas en las mentes culés. Junto a Leo, un capricho.
Para variar, Júlio César brilló.
Como muestra de divorcio total, el amante se enfrentó al esposo, teniendo mucho más que abonar este último porque su pareja, la pelota, estaba en juego. Perdió, y con ello queda en entredicho su capacidad para volver a recuperar un cónyuge que durante cinco años danzaba a ras de suelo y que ahora brinca de un lado para otro por sambas. Ni se les ocurra volver a proponer la Copa Confederaciones como viaje de novios.