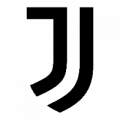¿Y quién es el Chievo? Probablemente ésta haya sido la pregunta que más se haya repetido a lo largo del día de hoy en todas las tertulias de bar y trattoria a lo largo y ancho de Roma. El menosprecio, si no justificable, es comprensible. Los amarillos, a su pesar, parecen haberse vuelto a convertir en el segundo equipo de la ciudad de Verona: se presentaron en la Urbe en el último puesto de la clasificación, sumando apenas cinco puntos en nueve jornadas, desplegando un juego más bien pobre, y con escasos nombres en la plantilla que inspiren algo de respeto a sus rivales; el aostano Pellissier, antiguo internacional con la Azzurra, y poco más. E' fatta, la victoria está hecha, se atrevía a augurar la hinchada romanista, repleta de confianza tras su glorioso arranque de temporada.
El clima de optimismo exagerado se trasladó a los jugadores, tan convencidos de su superioridad que se veían ganadores sin necesidad de esforzarse. Y eso a pesar de que Rudi García no se fiaba: el francés presentó un once que, obviando sanciones y lesiones (que, cuando se habla de Totti, Gervinho y Maicon, a lo mejor es mucho obviar), no se diferenciaba demasiado del teórico equipo ideal. Pero sobre el césped, los hombres de rojo lo veían tan fácil que no consideraron necesario apretar: ya sacaría alguien una genialidad en un momento puntual que bastara para resolver el partido.
Esa falta de tensión, unida a la necesidad imperiosa de los visitantes por rascar puntos, neutralizó por completo al ataque romanista. Marquinho, Borriello y Ljajic, suplentes habituales, se perdieron en la maraña defensiva de mister Sannino y no fueron capaces de generar en todo el primer tiempo una sola ocasión de gol digna de tal nombre. Las pocas veces que parecía que podría ocurrir algo venían de lanzamientos lejanos, especialmente a balón parado, que pese a la presencia de grandes lanzadores (Pjanic o Strootman, por ejemplo), acababan siempre o contra la barrera o desviados. La posibilidad de que fuera el Chievo quien inquietara a De Sanctis ni se planteó.
Borriello, dos años después
El descanso fue más bien para los sufridos espectadores que, desde la comodidad de su televisor o desde las frías y distantes gradas del Estadio Olímpico (el atletismo es un deporte muy respetable, pero sus pistas en un estadio de fútbol nunca traen nada bueno), contemplaban el espectáculo, o más bien la falta de él. En la pausa ambos entrenadores debieron de abroncar a sus chicos y recordarles la importancia de los tres puntos en juego, porque es de justicia reconocer que la actitud cambió. Lo malo es que no se tradujo en más ocasiones de gol, sino en dureza, en entradas bruscas, que significaron alguna que otra tarjeta amarilla.
Sólo entonces, tras mil patadas, se dio cuenta Monsieur García de que en la Roma debe haber siempre un mínimo de dos romanos de cuna en el campo. A falta de Totti, aún en el taller, y con De Rossi ya jugando, era imprescindible dar entrada a Florenzi. Lo hizo por Marquinho, un tipo voluntarioso y no exento de talento pero a quien, como diría aquél, para ser titular en el líder del Calcio le falta un hervor. Su sola presencia ya pareció dar otro ánimo a los capitalinos, que en los siguientes cinco minutos chutaron a portería más que en todo lo que se llevaba de partido.
Fue precisamente de botas del jovenzuelo canterano de donde salió el tanto que, por fin, abrió la lata. Un regate suyo digno de malabarista dio paso a un centro desde la izquierda, medido al milímetro, que acabó en el segundo palo, donde Borriello apareció anticipándose a su marcador, dispuesto a cabecear hacia el segundo palo, al fondo de la red, y anotar por primera vez con la camiseta giallorossa desde mayo de 2011 (no tengan en cuenta las dos cesiones que ha vivido desde entonces). El gol, sin embargo, más que incentivar a la Roma a seguir adelante, espoleó al Chievo, necesitado de un empate que estuvo a punto de llegar inmediatamente: Benatia derribó con claridad a Paloschi dentro del área en una jugada que habría sido penalti y expulsión inapelables... de no estar el atacante clivense en fuera de juego.
Por momentos desarrolló el Chievo el juego rápido y combinativo que antaño le llevó incluso a pasear el nombre de su barriada por Europa. Pero pronto volvió el equipo a la gris versión de 2013, en la que la furia no se traduce en toque de balón, sino de la tibia del rival. El árbitro no tuvo otro remedio que sacar de nuevo a pasear su cartulina amarilla, aunque alguna que otra vez estuvo tentado de cambiar de color. Mientras tanto, los de casa fueron poco a poco adueñándose del balón y teniendo incluso oportunidades de aumentar la ventaja.
Así, entre la desesperación de unos y la suficiencia de los otros, se fueron consumiendo minutos hasta llegar sin mayor contratiempo al final del partido, que certificó la ansiada Décima de la Roma. Las ha habido de todos los colores: brillantes contra rivales grandes como la Lazio o el Inter, sufridas como el otro día en Udine, o puramente rutinarias como en esta ocasión. La Loba ya gana por pura costumbre, sin necesidad de jugar bien o tan siquiera de sudar la camiseta. Se encuentra en estado de gracia: se defiende a las mil maravillas, la portería funciona bien las pocas veces que tiene que trabajar, el centro del campo es solidísimo y arriba, si no hay forma de asociarse, siempre surge alguna individualidad que deshace cualquier atasco. El equipo de García tiene tal variedad de recursos y es capaz de sobreponerse a circunstancias tan diferentes que, a día de hoy, es difícil verle techo. De momento ya ha logrado superar el récord de victorias consecutivas en un arranque liguero. Está terminando octubre y van ya 30 puntos, casi la mitad de los conseguidos en toda la temporada pasada.