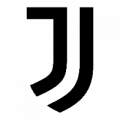Irremediablemente, la vida de una persona queda marcada para siempre según su desempeño en un momento oportuno, en los instantes clave. Es más, un fallo en el día D, hora H, incluso tiende a ser más recordado que un largo período de éxitos, que una trayectoria gloriosa y una carrera honorable. En el deporte, esto es aún más evidente. Un balón que se marcha a centímetros de la portería, un tiro que se sale del aro en la última jugada o una arrancada dos décimas de segundo más tarde marcan la diferencia para mal. Si acierta en la acción decisiva que otorga la victoria en la gran noche, el nombre del autor quedará ligado al triunfo para siempre. Pero si falla, el error le perseguirá para siempre en sus peores pesadillas.
Roberto Baggio fue un día el rey del mundo, gracias a su condición de genio. Con su característica coleta al viento y su perilla como señas de identidad física, Il Divin Codino era reconocido en cualquier lugar del mundo. Su cadera desequilibraba cualquier muro, su pie ponía la bola donde su mente le indicase. Elevado al estrellato desde años antes, concretamente desde que la rompió en el Mundial italiano de 1990, consagrado como uno de los mejores futbolistas del planeta, con el Balón de Oro, el más preciado de los trofeos, ya en su vitrina, y convertido en dominador del durísimo Calcio de la época gracias a su enorme talento y capacidad técnica, el supremo trequartista, líder moderno de los de su estirpe, se iba erigiendo poco a poco como una de las figuras más importantes de la historia del fútbol italiano. Y eso son palabras mayores, si nos referimos a un hombre que jugó en la posición ocupada también en su momento por Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Zola, Totti o Del Piero, entre otros. En definitiva, Baggio fue, es y será leyenda del balompié más reciente.
En 1994, Baggio era considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero falló el penalti que privó definitivamente a Italia de su cuarto Mundial
Pero ni su incomparable grandeza le salvó de errar en el momento clave. El mediapunta había sido providencial para que Italia llegara al duelo por la supremacía mundial, al partido que coronaría al país con más Copas del Mundo en su sede. La final del Mundial de 1994 entre brasileños e italianos, todo un clásico del fútbol, se prolongó hasta la tanda de penaltis, con millones de personas pendientes del encuentro y Pelé saltando de emoción en las gradas del Rose Bowl de Pasadena, en pleno sueño americano.
Era el lanzamiento decisivo, la quinta pena máxima. Si fallaba, se acababan todas las esperanzas. Roberto, en el instante en que a otros les tiembla el pensamiento y se esconden, se dirigió hacia el punto de penalti con total determinación, conociéndose elegido, en actitud de líder, tomando una responsabilidad enorme. El planeta entero estaba pendiente de lo que hiciera el '10'. Tocó el esférico, lo acarició y lo depositó con mimo sobre el punto que indicaba los once metros. En sus botas estaba la gloria. Enfrente se encontraba Taffarel, pero eso casi daba igual, pese a que ante el meta brasileiro ya habían fallado el legendario Baresi y también Massarò.
El pie de Baggio impactó con el cuero… y la pelota salió despedida por encima del larguero. En ese balón iban muchas emociones, muchos sentimientos, demasiada gloria en juego. Con ese balón lloró toda Italia. Tras la estela de ese balón a los cielos corrió todo Brasil para celebrar su cuarto Mundial, en un éxtasis colectivo. Y la carrera del chico que vestía la ‘10’, del genio de la coleta, quedó injustamente empañada para siempre por ese disparo, pues Il Codino nunca ha sido tan valorado de cara a la opinión pública como merecería, especialmente fuera de su país natal.
Mientras tanto, Roberto, el trequartista, el mago, un talento puro que transmitía alegría allá por donde pisaba, seguía parado en el área, resignado, con la mirada perdida hacia unas redes donde no estaba el balón que, para él, debía estar. Su balón. Su penalti. Uno de los momentos más dolorosos y tristes que se recuerdan sobre un estadio. Porque hasta los mejores pueden fallar.