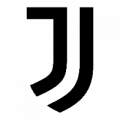Louisville, 1954. La cadencia de pedaleo era inconstante. Los dientes del plato enganchaban la cadena a tirones, alumbrados por el gesto entrecortado de las piernas de un chaval de doce años que aún no ha conseguido domar su bicicleta nueva. Sesenta dólares había costado esa schwinn roja y blanca que trataba de dirigir rumbo al Columbia Auditorium, en el downtown de Louisville. El amigo que le acompañaba en su búsqueda de las palomitas y los helados que se repartían gratis en cada una de las convenciones celebradas en el recinto se reía de su incómodo pedaleo. Era octubre y el mal tiempo no ayudaba, pero como después aprendería, la recompensa estaba ahí para ser reclamada por el que superara todos los obstáculos que hubiera antes de ella.
Las palomitas no merecerían la pena para el joven Cassius Clay. Al salir del auditorio su bicicleta nueva había desaparecido. Pero si valdrían la pena para Muhammad Ali. En febrero del 67 se encontraba en Houston, desfigurando literalmente el rostro de Ernie Terrel durante quince asaltos después de que este se negara a llamarlo por el nombre que había decidido adoptar tres años antes tras vencer a Sonny Liston por segunda vez después de arrebatarle el título mundial contra pronóstico, apenas a ochenta días de rechazar oficialmente su llamada al ejército americano. El Tío Sam lo retaba, y a Muhammad le costaría más de tres años vencerle.
Consternado por el robo de su bicicleta, el pequeño Cassius acudió reteniendo las lágrimas hasta los bajos del recinto donde sabía que el policía Joe Martin regentaba un gimnasio de boxeo. Al cruzar la puerta metálica el chico notó al instante la diferencia de temperatura entre aquella obscura sala y el exterior. Paralizándole y sesgando de pronto cualquier conexión con lo inmediatamente antes vivido. El ruido le resultaba familiar, similar al que producía la cadena de su antigua y maltrecha bicicleta, aquella que había relegado para auparse a su extraviada schwinn.
Las cuerdas de las combas golpeaban el suelo de aquel gimnasio marcando un compás que regiría cada una de las mañanas que le quedaban por vivir. Pero había más. Atónito, observaba como varios hombres aporreaban las peras colgadas transformándolas en estelas que dibujaban un semicírculo que no se correspondía con la velocidad a la que eran golpeadas, mientras que otros embestían con sus puños los enormes sacos, deformándolos, y obligando a retroceder a las personas que los sujetaban. Aquella visión le produjo una mezcla de terror y atracción que solo desapareció cuando su mirada se cruzó con la silueta del policía.
Clay respondió con la primera muestra de la arrogancia que después dibujaría su símbolo. “¡No, pero pelearé de todos modos!”
Difuminando el lloriqueo por medio de una actitud iracunda, el pequeño reclamó al policía que encontrara al ladrón para poder darle una paliza. “¿Acaso sabes pelear?” le preguntó Martin esbozando media sonrisa con el interés propio de un adulto que intenta abrirse paso en el carácter de un niño enrabietado. Echándose hacia atrás como si la pregunta hubiera sido un jab, Clay respondió con la primera muestra de la arrogancia que después dibujaría su símbolo. “¡No, pero pelearé de todos modos!”.
Sobre sus pies de bailarín y su pico de oro Muhammad Ali conseguiría convertirse en el boxeador más conocido de todos los tiempos y quebrar la vara de medir en la que se había basado buena parte de la segregación de la sociedad americana. Influenciable y convincente al mismo tiempo. Obstinado y comprometido. Su legado transgredió el ring azotando con fuerza la moral de la época tanto desde la controversia como desde la más dolorosa sinceridad, al igual que lo hicieran las dos derechas que mandaron a la lona a George Foreman para volver a conquistar el título de los pesados y edificar su catarsis.
Su última gran aparición pública fue el pasado 15 de octubre. The Greatest acudía a Philadelphia para tocar guantes por última vez con el mayor de sus oponentes, Joe Frazier, aquella némesis sobre la que se construyen los grandes héroes. Como si fuera una broma del destino, el mal de Parkinson ha mellado su cuerpo hasta difuminar sus ágiles gestos y secar el torrente de palabras que había regado su icono, devolviendo a él parte de esa torpeza del niño que aún no sabe manejar su bici nueva. Con la ayuda de su esposa Ali realizaba el último esfuerzo que le iba a exigir el rudo boxeo de Smokin´ Joe. Un aplauso.
“Con la marcha de Frazier el mundo pierde a un gran campeón y a una extraordinaria persona”. Sus palabras desterraban las dudas acerca de cualquier pervivencia de rencor entre las dos leyendas, y demostraban que la enfermedad y el paso de estos setenta años han conseguido frenar la enardecida personalidad de Ali, hasta pulirla para pasar de ser un símbolo a algo mucho más importante: Un ejemplo.

Foto del final: Getty Images