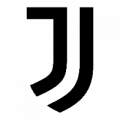Para Píndaro uno de los más célebres poetas líricos de la Grecia clásica, los Juegos formaban parte de una composición musical, la partitura metafórica de la victoria deportiva, establecida como punto de partida para loar el valor personal del atleta y su triunfo, considerado como la victoria de lo bello sobre la mediocridad, dentro de una competitividad en la que el vencedor, para el resto de sus días, gozaría de una dicha con sabor de mieles.
Y como la yedra que trepa sobre el tiempo, desde el año 776 a.c. en Olimpia, península mediterránea del Peloponesio, germina de la cabeza de un hombre llamado Oxilos, una idea de superación personal a la que el rey Ifitos de Élida dio inicio con un tratado escrito en un disco de piedra guardado en el templo de Hera. Disco de piedra que comenzó a rodar con una carrera de 192,27 metros, distancia equivalente a la medida griega de un estadio, el giro inmortal de una competición diferente coronada por el laurel, que jamás se marchita, conservando íntegro su aroma y sabor a través del tiempo.
Quizás por ello los Juegos son otra historia, es la historia del inexplicable vuelo de Bob Beamon en el estadio Azteca, pues nadie osó explicar la citada gesta. Ni el viento, ni la altura, ni los saltos anteriores, posteriores, pudieron hacerlo, tan solo la historia de la que llegó a ser dueño, fue testigo, notario de todo ello, pues Beamon sintió fluir el espíritu olímpico por sus venas. El deporte y los Juegos en esencia son la vibrante e intensa búsqueda de seres humanos extraordinarios, atletas de carne y hueso que a base de sacrificio, talento y fuerza de voluntad son capaces de conectar con lo etéreo, lo sutil y extraordinario para dejar su huella en la mirada fascinada de varias generaciones.
Tantas como para valorar que las Olimpiadas han constituido un viaje por la superación y la moralidad, pues aquella antorcha que hoy arde por los cinco aros olímpicos diseñados por Pierre de Coubertain en 1920, brilla como el lucero a través del talento de sus atletas. Atletas que entrelazan con sus gestas para escenificar la unión de los continentes, para construir el mito del espíritu olímpico, viento huracanado que golpea la ventana del recuerdo. Recuerdos como el que nos dejó Paavo Nurmi, "El finlandés volador", primer gran héroe, que esbozó en Amberes, París y Ámsterdam con nueve oros y tres platas el espíritu olímpico. Y es que el citado espíritu llega desde Olimpia a Londres, y allí se desviste con la lluvia para diseñar las farolas de Coco Chanel, que enseñorean una ciudad en la que la bruma se ilumina para tender una alfombra de emoción a través del tiempo. Una antorcha de luz que iluminó las calles londinenses en dos ocasiones precedentes, en 1908, cuando el italiano Dorando Pietro tuvo que ser rescatado del asfalto de la demoledora maratón y también en 1948, cuando como símbolo de la supervivencia de la Segunda Guerra Mundial, Londres albergó unos juegos para que Emil Zatopek diera comienzo a su reinado, pero sobre todo para que la holandesa Fanny Blankers Koen, ama de casa y madre de dos hijos, ganara a sus 32 años, 4 medallas en los 100, los 80 vallas, los 200 metros y el relevo 4 x 400.
Aquella una lección social y moral por la que se luchó durante siglos, pues entre otras cosas la mujer salió vencedora de las reticencias de Coubertain y el Papa Pio XI, cuando la italiana Luigina Giavotti se convirtió en la campeona olímpica más joven de la historia. Una pica en Flandes clavada con el acero inmortal de la leyenda, cerca del corazón del mito. Y en la citada excalibur del deporte, la figura de Calipatira, hija de Diágoras de Rodas y madre de Pisírodo, emerge cual estátua de mármol de las artesnas manos del tiempo. Pues Calipatira, mujer indómita y guerrera, decidió que el día en el que su hijo triunfaría no debía ausentarse del romancero de su leyenda. Por ello se vistió con las ropas de los entrenadores y tal y como había soñado, vio a su hijo hacerse con la victoria pero, llevada por su alegría, saltó la valla para felicitarle con tan mala fortuna que su ropa se quedó enganchada… Calipatira quedó desnuda frente a todos y tal y como dictaban las reglas de las Olimpiadas, fue condenada a ser despeñada por el monte Tipeo, pero acabó siendo indultada en honor a sus genes de campeones olímpicos. Desde aquel momento se promulgó una nueva norma que obligaba a los entrenadores a ir desnudos, igual que los atletas.
Y desnudos ante la historia nos topamos de bruces con la corona de ramas de olivo, el "cotinus", sustituido por el laurel, corona vegetal que permaneció vigente hasta 1960, junto a aquella medalla de plata que lució J.B Conolly, primera locomotora del espíritu olímpico, vencedor de la batalla de clases e impulsor del talento que vistió de leyenda al primer campeón olímpico de la historia, un 6 de abril de 1896 en el que sobre su vuelo se perfilaron los primeros juegos de la era moderna.
Dicen que entre metales y coronas de laureles viaja decidida la antorcha olímpica tras sesenta y cuatro días iluminando los rincones del Reino Unido, que sobre el río Tamesis encuentra posada en la Torre de Londres, puente entre pasado, presente y futuro, que evoca el primer y último relevo de la luz y el espíritu olímpico. El de hoy, ayer y siempre, una luz que voló hacia el pebetero de manos de un arquero en el que identificamos a un Robin Hood español en Barcelona 92, cuando Antonio Rebollo teatralizó la historia de unos grandes juegos de ensueño. El Dream Team de la historia del baloncesto y el sueño eterno de un arquero que vestido de futbolista nos hizo entrar en el Olimpo. Pues en el Olimpo las historias se enredan cual madreselva para hacernos recordar que en Tokyo 64, Yoshinari Sakai, nacido en Hiroshima, el mismo día que EEUU lanzó la bomba atómica, portó el último relevo de una antorcha olímpica herida. Y es que la Olimpiada es el desarrollo armónico del hombre, son sus claros y oscuros, es el niño del día y el hombre de la noche. La leyenda del hombre pez, la brazada de Michael Phelps, es también la excentricidad de Daley Thompson, la estela ventosa de Carl Lewis. Es Edwin Moses saltando una valla, es Roma 1960, año en el que la raza negra reclamó su lugar entre los Dioses del Olimpo, cuando Cassius Clay, Wilma Rudolph (atleta que padeció la polio de pequeña) ganó tres oros para tender una alfombra de reivindicación a la que Bikila, dio categoría inmortal al atravesar descalzo el Obelisco de Axum, robado a su país natal en 1937.
Los Juegos son la bandera de la inmortalidad, los neutrinos de la carrera de Jesse Owens, desafiando a las leyes de la gravedad y a Hitler, que quiso demostrar el vacío existente en la afirmación de la superioridad de la raza aria. Son la cita griega del año 1924 “Citius, Altius, Fortius χαλεπά τά καλά (más rápido, más alto, más fuerte)”, pero a su vez la elegante fragilidad de una niña gimnasta llamada Nadia Comanecci, que enamoró al mundo en Montreal 1976. Los Juegos son espejo de la sociedad, el saludo Black Power de los Juegos Olímpicos de 1968, célebre señal de protesta de los derechos civiles negros en Estados Unidos. Es el Mayo francés, la Primavera de Praga, Vitenam, el movimiento hippie de San Francisco, una Olimpiada que ejerció de altavoz de una consigna que nos condujo hacia la imagen y el poder de dos guantes negros que cambiaron el mundo. Son también cuatro años adelante, cuando en el año 1972 el color del Septiembre Negro, dibujó con el color escarlata de la sangre las legendarias láminas de unos Juegos que debieron suspenderse.
Y en esta cascada de recuerdos y letras que explosionan ante un fondo maravilloso, el viaje de nuestra memoria nos transporta hasta Barcelona 1992, icono del deporte que gravita sobre un sueño que estalló ante nuestros ojos en Beijing 2008. El sueño de Coubertain, aquel genial francés que encontró sepultura en Lausana (Suiza), pero cuyo corazón fue enterrado en Olimpia por expreso deseo, es también la historia jamás contada, la carrera de maratón del japonés Shizo Kanakuri, que en Estocolmo 1912, desapareció y del que no se volvió a saber hasta que cincuenta y cuatro años después, su historia fue rescatada y fue localizado en su país. Entonces contó que se detuvo para beber agua y decidió abandonar sin dar parte a los organizadores.
Son luces y sombras, San Luis 1904, los Juegos de la vergüenza porque la competición se abrió en el Día Antropológico en el que compitieron miembros de razas inferiores. Son otra historia, y puede que marquen nuestro destino, el espíritu inmortal de la antigüedad, la escultura del Movimiento Olímpico, pétalos de sueños que no palidecen ante el matiz rosáceo del enorme templo de emociones que representa. Y en el tallo arquitectónico de nuestros sueños florece el espírtitu olímpico, el juego de tronos de una historia pretérita que ancló sus raices en una forma de vida en la que la actividad física y el mito, fueron consubstanciales a la formación de un ser humano que expresó su intelectualidad declamando talento, y convirtiendo en música, poema y espectáculo la iconográfica figura del Discóbolo de Mirón. Los Juegos representan todo ello pero se resumen en la visión poética de Neruda, que comenzó versando: Juegas todos los días con la luz del universo
No son más que eso, una carrera de superación, el fuego y sus metáforas, el juego y viaje de una antorcha de luz cuyo ardiente brillo procede del universo...