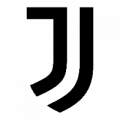A veces, la sociedad imagina un mundo idílico detrás del fútbol, un paraíso en el que parece poco probable encontrarse con adversidades cuando estás cobijado entre tanta fama y excelsa admiración. Principalmente porque se piensa que el ser humano es tan idolatrado que está exento de vivir las incongruencias y los infortunios de los ciudadanos de a pie. Pero uno se da cuenta que tras esa realidad mágica que aparenta el balompié, se esconden historias que entrecortan la respiración, que aceleran los latidos del corazón y que hacen entender por qué la vida no es un camino de rosas, sino una aventura aferrada no solo a las alegrías sino también a los sinsabores. Y, por supuesto, tan sorprendente para unos como para otros.

Rubén Omar Romano es de esas personas en la faz de la tierra que pueden relatar que ha sido capaz de nacer dos veces. De Buenos Aires, vino al mundo el 18 de mayo de 1958, justo unos meses antes del trágico accidente ferroviario en el barrio porteño de Palermo en el que fallecieron una veintena de personas y resultaron heridas más de un centenar. Por entonces, Argentina estaba gobernada por Arturo Frondizi, un impulsor del modelo desarrollista y que sería derrocado en 1962 por el golpe de estado militar que alzó a José María Guido al poder. Romano fue un jugador que poseía una inusual luminiscencia y perspectiva sobre el terreno de juego para orquestar y entender el fútbol de carrerilla. Para darle el toque, la pausa a la pelota y hacer jugar a su equipo al ritmo que él imaginaba en su cabeza y que transformaba en realidad en sus pies.
Aunque hizo su debut en el Club Atlético Huracán de su país en 1978, pronto decidió hacer las maletas con el afán de triunfar, pero sin saber que su estancia iba a ser breve en el América de México y esperpéntica en Los Angeles Aztecs de los Estados Unidos. Su trayectoria fue algo vertiginosa para un jugador que, antes de recalar en el Atlante azteca en 1988 y en el que vivió tres etapas diferentes, defendió las camisetas del León, Necaxa en dos ocasiones, Puebla y San Lorenzo en Argentina. En su primer periplo en el equipo de Cancún, vivió una experiencia amarga ya que el club perdió la categoría en la temporada 1989/1990 tras quedar último en la clasificación por debajo del Tampico Madero de Tamaulipas.
Después, y muestra de ser un hombre inquieto y a la vez inconformista, probó fortuna en el Querétaro, pero en 1991 regresó al conjunto mexicano bajo la batuta del técnico argentino Ricardo La Volpe. Fue, sin duda, el mejor momento de su carrera y en el que coincidió con jugadores de la talla de Memo Cantú, Víctor ‘Harlem’ Medina, José Luis González China, Wilson Graniolatti, Miguel ‘Piojo’ Herrera, Roberto Andrade, Daniel Guzmán, Pedro Massaccesi, Luis Miguel Salvador o René Isidoro García. Aquel Atlante deslumbró, fue la génesis de un estilo de juego que fue capaz de maravillar y que dio su fruto en la temporada 1992/1993 después de conquistar la liga mexicana tras vencer al Monterrey en la final, con un 1-0 en la ida disputada en el estadio Azteca y 3-0 en la vuelta en el estadio Tecnológico de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Pero Rubén Omar Romano, acostumbrado a tantas idas y venidas y a desaparecer antes de tiempo, ya había emigrado entonces al Cruz Azul no siendo partícipe de aquella gesta y no regresando a la entidad hasta la campaña 1994/1995, la tercera tras haber defendido la camiseta del Veracruz y para apurar sus últimos meses vestidos de corto.
Aquella meteórica trayectoria como futbolista dio incluso más razones para comprender por qué aquel argentino de metro setenta y cinco sentía tanto cariño por México, que le había brindado tantas oportunidades y que ni mucho menos le iba a dar la espalda como entrenador. Mientras el país era víctima de una crisis económica asfixiante y que conllevó enormes dificultades sociales durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, el excentrocampista se inició como estratega en Atlético Celaya en 1998, al cual salvó del descenso antes de dirigir al Monarcas Morelia, con el que llegó a disputar dos finales pero perdió ambas. Primero, ante el Toluca y, después, frente al Monterrey en el Clausura 2003 cuando era dirigido por otro argentino como Daniel Alberto Passarella. Más tarde, tuvo dos experiencias muy breves: la primera, su paso por el Club Deportivo Estudiantes Tecos, club que jugó sus partidos de local en Zapopan, Jalisco. La segunda, para dirigir al Pachuca. Romano quería triunfar, anhelaba alcanzar aquella gloria que en algunas ocasiones pareció convertirse en una especie de gafe, pero que a la vez era una insólita motivación.
Pero 2005 fue un punto de inflexión, un año que trajo consigo la mayor adversidad que hizo tambalear su vida. El fútbol, razón por la que había luchado con perseverancia y con valentía, se erigió en algo insignificante, vacío, casi inerte. Su llegada al banquillo de Cruz Azul fue un soplo de esperanza, de alivio para un equipo que no lograba encontrarse así mismo y que fue minando la quimera de sus aficionados más deprisa que despacio a base de un estilo de juego tosco y ramplón. El 19 de julio, mientras abandonaba las instalaciones del club en La Noria, al sur de Distrito Federal, su vehículo fue embestido por otros dos en la calle Guadalupe Ramírez. El nuevo técnico del conjunto mexicano había sido víctima de un secuestro, de una pesadilla que atormentó al país y al mundo del balompié. “Los que estaban siempre en la casa eran cuatro o cinco. Y dos hablaban más conmigo. Los otros hablaban menos, pero teníamos buena comunicación también... Es cierto que de repente pasa eso del síndrome de Estocolmo, que tienes una relación con ellos en la que empiezas a contarte cosas. Y que después te da lástima, ¿no? Pero... bueno, lástima en el momento. Luego te das cuenta que te secuestraron, que tu familia sufrió”, explicó en una entrevista al periódico argentino Clarín en noviembre de ese año.
Desde aquel suceso, los hábitos cambiaron en los clubes de fútbol. Muchos ordenaban a sus jugadores que acudieran a entrenar en grupos de tres o cuatro. La aprensión se había instalado en un deporte universal, en el que incluso hubo futbolistas que aborrecieron el alardear de su estatus social por si ello llevaba implícito una llamada al infortunio. Durante aquellos 65 días, Romano vivió más afanado que nunca a la fe, a aquella esperanza que como jugador y como entrenador había tenido para alcanzar nuevos retos. En aquella casa de la avenida López Portillo de la colonia Agrarista, en Iztapalapa, al este del Distrito Federal, vivió incluso el 25 aniversario de su boda con su esposa, María del Pilar Campos. Pero en vela, con los ojos tapados, postrado en una cama sin otro anhelo que abrazar a los suyos y despertar de aquella pesadilla que parece tuvo su génesis en la prisión de Santa Martha Acatitla, donde José Luis Canchola Sánchez, preso desde enero de 2004 y líder de la banda Los Canchola, orquestó un rapto que tanta incertidumbre creó. Cuando Cruz Azul había disputado ocho jornadas del Torneo Apertura a las órdenes del entrenador auxiliar Isaac Mizrahi, se produjo la liberación. Barbudo, pálido y sensiblemente más delgado, Romano regresaba a la vida real con el sufrimiento tatuado en las entrañas.
Días después, en el estadio Azul de México DF, reapareció públicamente para dar las gracias por las muestras de apoyo que había recibido durante su cautiverio. En aquel encuentro, el Cruz Azul firmó las tablas frente al Dorados de Sinaloa (2-2), pero no lograr la victoria no fue gran impedimento habida cuenta de que aquel hombre vestido de traje, que de por sí era introvertido y serio, había vuelto a nacer.