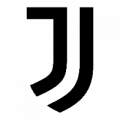Sé que estaba leyendo a Sangre Fría, la de Capote, claro, cuál si no, pero ni por ésas. La mía, mi sangre, está caliente y quedan dos días para que hierva por fin. A esta alturas de la espera ni la literatura sirve de refrigerante. La cabeza va por libre y no atiende a razones, caen por detrás de los ojos todos lo recuerdos donde todo comenzó: un 27 de junio de 1984. Final contra la selección Francesa en el Campo de los Príncipes. Ese día cumplí siete años y fui consciente por primera vez en directo, frente a una televisión, de lo que era perder. Dos a cero y a casa, con el primer ladrillo de la maldición de tantos campeonatos colocado. No sabía ni quien era Platiní ni qué era una Eurocopa, tampoco sabía qué significaba la palabra injusticia. Muchos años después capté su significado, cuando vi los resúmenes del Campeonato, me di cuenta de que Arconada fue el gran héroe, el que metió al equipo en la final paradón a paradón. Cuando tienes seis o siete años, la primera vez que pierdes, el estupor gana, y por eso no duele mucho. Hasta para sufrir hay que aprender qué es el dolor.
Un segundo antes de despertarme soñaba con Iniesta horizontal, Iniesta que deja la horizontal y con un quiebro se agranda verticalmente y hace que todo se rompa a su alrededor, creando pasadizos donde antes sólo había muros de hormigón. Iniesta es un puente levadizo entre el pase intrascendente y el delantero centro, lo haya o no, rematador y autista. Hoy hay una final. Hoy no es un día como los demás.
Como no sólo de fútbol viven las diagonales, la tarde antes del partido contra Italia, me fui a pasear por las salas del Museo Guggenheim de Bilbao. Me senté a ver líneas y entre el titanio y el cristal se apareció Xavi, diseñándome el entramado del edificio del partido que estaba imaginando. Si Frank Gehry fuera futbolista se apellidaría Hernández, el arquitecto de la perfecta trayectoria imposible entre mil obstáculos que surcaban el espacio, como meteoritos a esquivar. La gran innovación del museo bilbaíno es que todas las salas confluyen en el centro del edificio. Des las vueltas que des, es imposible perderse. Todo está articulado alrededor de un espacio inmenso en el que la luz lo domina todo. ¿Nunca te has vuelto loco en un museo de disposición tradicional, sala que da a una sala que da a otra sala, intentando recordar si por ese espacio ya habías pasado? Esos museos son laberintos. Siempre terminas por hacerte un lío con tanto encorsetamiento y te tropiezas con la ausencia total de la solución espacial más perfecta: el pasillo.
Salí a la terraza y la tarde me acarició el pelo. Aquí fuera está la alegría, como en la explanada de la entrada. Jeff Koons con su perro Puppy lleno de flores y sus tulipanes de colores son la representación perfecta de las aficiones que ponen en las gradas las guirnaldas y las sonrisas. Aquí también está el susurro, el instante previo al pitido del árbitro, visión cenital, el fluir de la ría al fondo, con nosotros sobre el estanque.
Y entonces me marché del Museo porque se hacía tarde, encendí la televisión y vi el partido, por primera vez con la tranquilidad de saber que somos los mejores, y eso que aún no conocía que íbamos a ganar. Este equipo es una obra de arte y si por mi fuera lo pondría entre las piezas de la colección permanente del Guggenheim, entre los huecos de ésa que consiste en unas cuantas columnas de neón por la que suben y bajan las palabras.
Fútbol español VAVEL
Recuerdos de una Eurocopa
Ahora que todo ha pasado, lo veo más claro. Llega un momento en la existencia en la que más que vivir, lo que realmente te gusta es recordar, sentado delante de un mar infinito o una hoja de papel en blanco. En ello ando, poniendo orden a trozos escritos en servilletas y billetes de metro, en notas en el teléfono o en las cuadrículas de un cuaderno de espiral de los de toda la vida.