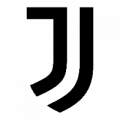Arreciaba la lluvia en Gijón, circunstancia que pareció soliviantar a la Mareona, hinchada especialmente fervorosa, de liturgia british y aroma a barro y fútbol arcaico, solo apto para los más gallardos del lugar; un evocador compendio de retales de épocas pasadas que supusieron gloria para un club como el Sporting, sostenido por un grupo de muchachos de allí que hacen frente a la precariedad con tesón, auspiciados por la leyenda de una camiseta cuya perdurabilidad se la debe a tipos como Abelardo, ayer enfrentado a un adepto mayúsculo como su amigo Luis Enrique.
No hay escenario ni chaparrón que inquiete a Messi, tan indiferente en apariencia como decisivo en el juego, autor del gol 10.000 (y 10.001) de la historia del Barcelona, como anotó el 9.000 en Santander hace siete años. Leo, agradecido con las cifras, rubricó su diana 300 (y 301) en la Liga, una competición afeada por previsible desde su irrupción, propietario de siete trofeos de los diez en que fue partícipe, subordinado de Ronaldinho hasta que este hubo descarrilado de mala manera y Guardiola intuyó una mina donde otros solo veían un potrero con isquios de goma, de aspecto macilento y desaliñada melena, con una zurda chispeante y el gambeteo de los desvergonzados.
Salió el 10 desganado en apariencia, exhibiendo un trote cochinero tan incierto como traicinero, ese despreocupado caminar que no es sino el preámbulo de un despertar trágico. Leo reta a sus compañeros a operar a su albedrío mientras pasa de incógnito en su rincón, incluso esquivo con la pelota, sin ánimo de interferir una trama que precisa de emoción, esa que siempre arrebata con sus intervenciones. Le invadió el espíritu intervencionista allá por el minuto veinte: aparcó la indulgencia, sacó la brújula y descubrió las coordenadas del ángulo inferior de la esquina izquierda del arco de Cuéllar, impotente por la suavidad del disparo, salido de un rifle con silenciador.
Tres minutos tardó Castro en empatar, punto y final de un señor contraataque, propulsado por el irresponsable Adriano. En cualquier patio de colegio se aplica la máxima de la vengativa instantánea, el ojo por ojo: el lado pueril de Messi espabiló a Suárez y a su no menos importante trasero -hay quien dice que es el cuarto integrante del tridente-, del que se valió el charrúa para fajarse ante Meré y matar la pelota delante de Messi, que encajó la cabeza rodante en la escuadra con un precioso toque con el exterior.

Leo reta a sus compañeros a operar a su albedrío mientras pasa de incógnito en su rincón, incluso esquivo con la pelota, sin ánimo de interferir una trama que precisa de emoción, esa que siempre arrebata con sus intervenciones
En el vestuario del Barça -se deduce- prima un axioma ante el que todo se pliegan: "hereje aquel que marque un gol corriente", ha de rezar. Por eso se yerran los penaltis a la forma ortodoxa. En Gijón le salió cruz a Suárez, frustrado por el certero vaticinio de Cuéllar que, con su atajada, aparte de redimirse por su desliz ante Neymar que derivó en la falta del penalti, dejó a los azulgrana en un irrisorio porcentaje de 50% (8 de 16) desde los once metros que bien firmarían Dwight Howard o Andre Drummond lanzando tiros libres. Luis halló redención minutos después, angulando un chut bien cargado de rosca que propulsó el poste hasta recostarse en la red. 24 goles en 23 fechas que bien pueden valer un pichichi.
De El Molinón, Luis Enrique extrae un buen puñado de bonanzas: Busquets está notable, Piqué está primoroso, Leo está muy Messi, la Liga ya se huele y el equipo, a una semana del Emirates, coge la parábola del ciclón. El Barça cumple con el tempo establecido.