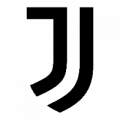Llegada la hora salieron al estadio los veintidós futbolistas, como gladiadores al coliseo en el auge del imperio romano, desfilaban en orden y con aparente seguridad hacia el centro del campo, mientras se les escapaba una tímida mirada hacia el ansiado premio, que parecía tan cercano, pero aún quedaban ciento veinte minutos de intenso batallar y un destino de los más trágico.
Eran las 20.45 cuando Massimo Busacca se llevó el silbato a la boca, y su soplo resonó con fuerza en cada uno de los corazones periquitos, que empezaban a bombear a una velocidad de infarto, sabían que empezaba algo histórico, y querían que el recuerdo fuese imborrable. Iban a vivir una noche inolvidable. El camino hasta Glasgow había sido duro, a la par que épico, el Espanyol había conseguido superar a todos sus rivales.
Un inicio trepidante
La final empezó a un ritmo trepidante, tanto los catalanes como los sureños, eran conscientes de la importancia del primer gol en una final. En el minuto 18 un balón largo de Palop llega a los pies de Adriano que por velocidad supera a Zabaleta, y consigue adelantar al conjunto de Juande Ramos. Pero tan solo diez minutos después Albert Riera, aquel jugador capaz de lo mejor y de lo peor, desequilibrante a la par que irregular, controló el balón en la banda izquierda, su hábitat natural, y como corcel desbocado encaró sin miedo a Dani Alves, que con un sutil recorte dejo atrás para encontrarse frente a frente con Palop, el guardián sevillista, y desde 40 metros de distancia golpeó con fuerza a la pelota, que como misil dirigido cruzó en diagonal camino a la escuadra contraria. Y mientras la pelota atravesaba la línea la esperanza volvía a los corazones blanquiazules, Gorka señalaba el cielo, y Valverde sonreía sabedor que fácil no se lo iban a poner.
Y mientras la pelota atravesaba la línea la esperanza volvía a los corazones blanquiazules...
Los minutos pasaban y el partido estaba en tablas, tanto en el marcador como en el juego y en las ocasiones. Ese hilo continuó hasta que dio una voltereta con la expulsión de Moisés Hurtado, que vio su segunda tarjeta amarilla en el minuto 67. Si la segunda amonestación fue indiscutible, la primera ofrece todas las dudas posibles, inútiles ya. Sólo en su ausencia, comprendimos la importancia de Moisés: protegía a De la Peña, sujetaba los cimientos.
Fue el momento de Valverde, que tenia que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, hacía diez minutos había dado entrada a Pandiani, por lo que se vio obligado a retirar a un delantero centro. Y retiró a Tamudo. La lógica ilógica. El asunto se agravó cuando De la Peña fue relevado por Jónatas para afrontar la prórroga. La UEFA estaba en el aire y en el banquillo habitaban el símbolo y el genio.
La genialidad de un brasileño desconocido
El acoso sevillista empezó a ser una constante sin tregua pero el Espanyol con una resistencia espartana no cedía ocasiones, y comandados por el joven Jarque y el veterano Lacruz, hicieron una labor defensiva digna de elogio. Pero apareció Kanouté, el gigante de Malí, el que nunca falla, el que en aquella ocasión tampoco falló, y consiguió adelantar de nuevo al Sevilla.
El partido parecía sentenciado, los aficionados del Espanyol yacían llorosos, rendidos y destrozados en sus asientos, los jugadores se quedaron sin fuerzas, pero no sin esperanza. El cacería sevillista no se detuvo en ningún momento, perdonó el tercero que hubiese sido sentencia. Pero un balón largo llegó a Pandiani, el guerrero Uruguayo, que aún no había bajado los brazos, porque nadie le dijo que era imposible, y dejó sutilmente la pelota a Jónatas, un jugador al margen del raciocinio común, que con un zapatazo salvaje, como un suspiro eterno, consiguió resucitar al Espanyol y a la final. Y fue entonces cuando Valverde escuchó un grito ensordecedor, que recorría mas de dos mil kilómetro de distancia, un grito de rabia, de esperanza, de valentía. Un grito de justicia, que resumía en altos decibelios la hazaña que habían emprendido, y otra vez, como hace 19 años en Leverkusen, se iban a volver a quedar a las puertas, siendo el primer equipo en la historia europea, que no levanta el título sin haber perdido ningún partido.
Palop, héroe del destino
Tras más de 120 minutos de lucha incasable, llegó el momento fatídico, aquel en que el azar decide tu destino, y escribe la historia sin contar contigo. Y aquel día sin dudarlo eligió a Palop, que es más que un portero, un ángel, un héroe del destino.
Primero fue el chute del esparrago africano, que como verdugo, vestido de tacos y de corto, plantaba el balón en el punto blanco, decidido de la muerte que iba a acabar con su victima. Y Gorka rozó con sus manos la pelota, le fue de un centímetro, un centímetro que pudo ser y no fue un trocito de gloria. Los fallos de Luis García, Jonatas y Alves; y los aciertos de Pandiani, Drago y Antonio Puerta dejaron la presión al joven Torrejón que, retrocedió unos pasos tras plantar el esférico en el lugar que le indicaba Massimo. Era el momento. Ahora o nunca. Gloria o fracaso. Héroe o villano. Resopló, miró fijamente a la portería, y decidió el lugar donde iba a dirigir el balón. Trotó con seguridad hacia la pelota, notando sobre sí el peso de unos colores, de una historia, de una vida, y chutó sin poder mirar cual era el camino que había elegido el destino. Y allí hubo un silencio, un silencio eterno, que ningún aficionado podrá olvidar. Silencio en Glasgow, en Barcelona, en Sevilla y en Europa. Millones de aficionados observaban como la pelota se dirigía hacia la manos, manos con sabor a victoria, del centinela de Nervión. Y allí se acabó todo. Los jugadores del Espanyol rompieron filas, y se desvanecieron cayendo al suelo rendidos por un drama inolvidable. Mientras Palop corría, puño en alto, hacia los jugadores sevillistas, y a partir de aquel momento también sevillanos.
La imagen de Torrejón era el resumen perfecto de aquella hazaña que pudo ser y no fue, de aquel esfuerzo que no encontró recompensa, de aquella lucha que no obtuvo su premio. Las lágrimas del final del encuentro eran lágrimas de rabia, de injusticia, de tristeza, pero lágrimas con sabor europeo, que cualquier aficionado espanyolista añora y ansía ahora más que nunca. Y sobre la alfombra verde estaba Raúl Tamudo, emblema y orgullo de una afición, llorando como aquel niño que siete años atrás ya lloró en Glasgow mientras juraba con hechos fidelidad eterna a unos colores. Incluso desapareció la sonrisa, que parecía eterna de Jonatas, y se apagó, por unos instantes, la bombilla del genio de las ideas, el de los pases imposibles, el del gol a Macabi Haifa, el de las noches mágicas en Montjuic, la bombilla de Iván de la Peña. La mirada hacia el horizonte de Dani Jarque que pensaba ingenuamente que el destino le iba a dar otra oportunidad, pero por desgracia, tenia otros planes para el eterno capitán. Hubo lloros también en Barcelona, de azulgranas y blanquiazules, esa noche los colores se habían difuminado, y la hermandad prevaleció sobre la rivalidad. Por una noche, siquiera por una noche, Barcelona fue solo blanquiazul.
La promesa inalcanzable
Y al día siguiente, pese a la derrota, los niños llevaron con orgullo la camiseta del Espanyol, y las familias colgaron de sus balcones y ventanas la bandera blanquiazul. Por una vez no eran unos segundones, no pecaban de falta de ambición, no se sentían aislados, despreciados ni asqueados. Ya tenían una historia que contar, una epopeya mágica de 22 soldados que lucharon contra viento y marea para intentar acabar con el destino, una historia que guardan en un recoveco de la memoria, para podérsela contar a sus nietos como juglares del siglo XXI, y así, de esta manera, dar lo que recibieron de sus abuelos, que les hablaban de la UEFA de Leverkusen y de las noches mágicas en Sarrià.
Y fueron a Montjuïc, el Olimpo catalán, a recibir a sus jugadores, que despidieron como héroes y recibían como dioses, descendían del autobús aun cabizbajos, pensando que habían perdido una final, pero sin saber que habían conseguido algo mucho más grande: que los pericos se sintieran orgullosos de lo que tenían. Y al tocar con los pies a tierra y levantar la cabeza observaron a cientos de aficionados blanquiazules que coreaban sin vergüenza y con descardo, el grito de campeones. Sabedores que el éxito no se guarda en las vitrinas, que el trozo de metal de ocho kilos no demostraba la heroica enmienda que habían llevado a cabo esos jugadores que lucharon como colosos, para llevar a lo más alto posible los colores de su vida, el club de sus amores. Y en ese instante, tanto aficionados como jugadores, se hicieron una promesa: “volveremos”. Volveremos a disfrutar de noches mágicas entre semana, a visitar ciudades lejanas, a combatir contra enemigos exóticos, a devolver a este escudo la gloria que un día le fue privada.
Y en ese instante, tanto aficionados como jugadores, se hicieron una promesa: “volveremos”.
Una promesa que cinco años después aún perdura, una promesa que nadie ha olvidado, y que al principio de cada temporada se fija, aunque no se reconozca, como el único objetivo para los aficionados. Y lo sabe Mauricio, y lo sabe Tamudo que lo ve desde Madrid, y también Torrejón desde Santander y Riera desde Turquia, Pablo desde Manchester y Moisés desde el Granada, Rufete desde Alicante y Dani desde algún lejano punto del mediterráneo. Pero su turno ya pasó, ahora es el momento de Álvaro y de Dídac, de Cristian y de Sergio, de Kiko y de Verdú, de Thievy y de Bacari, de Héctor y de Rufo, son ellos, y no otros, los que tienen la bendita obligación, no se cuando ni donde, de devolver al espanyolismo el anisado premio que Europa se resiste a cederle. De atrapar, al fin, el trofeo de esta gesta inalcanzable. Porque Europa les debe una, y ellos no lo han olvidado.