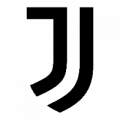Es arriesgado y tentador encontrarle un sentido a la euforia descontrolada. Aún más si esta emana de un juego llamado fútbol. Decía Eduardo Galeano que aquellos que quieren buscar similitudes entre Dios y el balompié las descubren en la fe ciega de los creyentes y en la desconfianza de los intelectuales. En el incalculable momento en que los segundos se rinden a los primeros nace una magia que define el juego del Real.
Los últimos tiempos están dejando imágenes insólitas en Chamartín. No existía en la faz de la tierra un público más exigente e inconformista capaz de pitar a jugadores con cuatro esferas doradas en las espaldas y que varios juegos después eran ovacionados por las mismas gargantas. Sin embargo, tras regar flores de las que nacieron títulos, ha nacido un espíritu ganador y que supera a los rivales casi de forma autónoma.
La comunión del Bernabéu manifestada en la citada euforia fue el motor de la plácida victoria. Prendió la mecha del disfrute hasta tal punto que el Barcelona bailaba acompasado con los descoordinados gritos de la gradería. Así, en el primer tanto sobraron metros para convertirlo, porque la fuerza del público lo hizo todo. Toda gesta tiene un líder al que aclamar y el de esta noche lucía el 20 a la espalda, que venía de coronarse en el coliseo blaugrana y cuyo apetito todavía no estaba saciado.
El encogimiento de hombros y la cabeza agachada de Messi son los gestos que representan el estado actual del Barcelona. Por la cabeza del culé sobrevuelan los fantasmas de los tiempos de Rexach mientras que una dura guerra civil comienza con el vestuario -con los idolatrados Xavi y compañía por bandera- contra la directiva como frentes. El Madrid duerme tranquilo a la vez que salda deudas con su historia en cada título que disputa. Solo queda disfrutar del derroche de optimismo y saborear la dulce gloria.