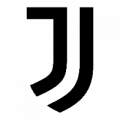Son once desconocidos sobre el césped, once desconocidos que tienes que borrar; son once desconocidos merodeando la puerta, y sí, también son once formas de organizar el azar.
Noventa minutos caminaban hacia delante, impulsados con la energía de llegar a la meta, una meta forjada con redes blanquecinas, una meta nombrada — a gritos — como gol.
En sincronía se movían ambos brazos, causando un descontrol agobiante, un cansancio y once miradas de impotencia. Como suspiros de un amor adolescente, también el tiempo se escurría sin tener un preciso porqué.
Los encuentros ahora se sufren, ahora ya no se esperan. Cada segundo duele en los recuerdos y busca una salida. La afición que esperaba ansiosa que arrancara el juego, ahora espera, nostálgica, que se termine.
Y sí, nuevamente se forjó una esperanza, un oportunista lleno de juventud, altivo y ambicioso, entró a recordar que se podía lograr algo mejor, pero se olvidaron de que había una rival enfrente.
El tiempo se fue agotando, y las metas no se lograban. Los goles no llegaron para este lado, pero sí para la localía. Alguien los miraba desde lejos, era el tiempo que buscaba suicidarse por tanto desprecio.
Al final, para festejar el suplicio, los jugadores se embriagaron de olvido, de tristeza y de desesperación. El tiempo maldito, arrogante y fastidiado, merodeaba cada paso que ellos daban. No los quería dejar.
Una vez más, intentando buscar algo, perdieron nociones de espacio y de tiempo, olvidaron que estaban sobre un terreno de juego, olvidaron que no solo son noventa minutos de lucha, y se llevaron una tercera sorpresa en esos segundos finales.
No, no hay nociones; no, tampoco hay ideas. Hoy ya no se sabe qué es lo que queda, hoy no se sabe qué es lo que se tiene. Podrías luchar, podrías intentar un poco más, pero ¿qué hacer cuando las armas ya no son suficientes?