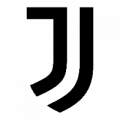Me permito comenzar este texto con una frase a la que no aceptaré discusión alguna: yo le voy al mejor equipo del mundo.
Lo digo, por supuesto, sin afán de ser agresivo, irrespetuoso o prepotente; y lo digo también desde la convicción misma que uno tiene al decir que tiene a la mejor madre de todas; que está enamorado de la mejor mujer; que se ha emborrachado con el amigo que todos deberían tener o que en el último cajón del escritorio, esperando por el momento preciso, descansa la mejor novela jamás escrita.
Me da igual la posición en la tabla general, que a veces me parece ingrata y fría, y otras tantas, las menos, me parece profundamente sabia y justa.
Me da absolutamente lo mismo el equipo contrario en turno; si es el superlíder o el último del campeonato, o si es grande o popular; así como me da lo mismo el cliché de que ‘ningún rival es pequeño’ porque, disculpen la insistencia, el único equipo que vale la pena es el mío.
Me importa poco, muy poco, podría decir que casi nada, el director técnico y el jugador estrella, rivales o propios; me es irrelevante, también, si están en proceso de adaptación, si son los más ganadores, si están de moda, si son guapos o feos, si son millonarios prematuros o si atraviesan por una mala racha, tan mala, que algunos les llamen ‘acabados’.
Aunque sufra como desquiciado durante noventa minutos, poco más, cuando voy camino a casa, haya sido a favor o en contra, si significa la quinta derrota consecutiva o el segundo triunfo al hilo, el marcador final termina por ser irrelevante.
Más allá de los corajes, alegrías y demás sentimientos, cada semana libro una batalla con todo y contra todo, donde lo único que importa es encontrar un motivo, uno solo, para seguir creyendo que le voy al mejor equipo del mundo.
Y, afortunadamente, siempre lo encuentro.
Nos leemos la siguiente semana. Y recuerden: la intención sólo la conoce el jugador.