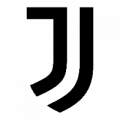Paseando por el sur de Boston, por el parque Joe Moakley, (otrora Columbus Park) salpicado de campos de baseball y un verde prado que traslada su plácida quietud y tranquilidad al paseante, árboles de floridas expresiones rosadas rompen con su belleza la línea del horizonte y rascacielos, que al fondo recuerdan tu estancia en una gran ciudad. Una ciudad en la que la memoria se difumina y disfraza de olvido entre los instantes ociosos de todos aquellos que en Moakley vuelcan en el deporte la huida de su estresante cotidianidad.
Pues entre aquellos instantes ociosos, entre los sueños de padres e hijos que en algún momento de sus vidas fantasearon con ser figuras del deporte, una olvidada figura de bronce efectúa su salto hacia la gloria y el doloroso olvido. Prácticamente nadie le recuerda, ninguno de aquellos ociosos deportistas y paseantes de aquella ciudad, conocen la historia y leyenda de un mítico saltador al que una losa de piedra bautiza con el nombre de James Brendan Connolly.
El suyo el vuelo y mortal aterrizaje de un atleta de bronce olvidado que marca la señal de su imborrable recuerdo en la vertical temporal del lejano año 1896. Aquel en el que un 24 de marzo, día de Pascua de Resurrección, el Barón Pierre de Coubertin vio cumplido su gran sueño al oír pronunciar de la boca del rey Jorge de Grecia las siguientes y rituales palabras en el estadio de Atenas: Declaro abierto los Primeros Juegos Olímpicos Internacionales de Atenas.
Pero esta historia, la apasionante historia que os voy a relatar comienza dieciocho años atrás, un 28 de octubre de 1868 en South Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Lugar en el que en el seno de una pobre y humilde familia vino al mundo un pequeño bautizado como James Brendan Bennet Connolly. Su padre, John Connolly, un humilde pescador irlandés al que el hambre llevó a Boston, su madre Ann O'Donnell, eterna luchadora y sufridora de una familia de doce hijos que salieron adelante pese a la escasez y la adversidad.
El pequeño Jamie cinceló su dura infancia en el barrio South Boston, en sus calles tan grandes y varias como el mundo, en sus mojados adoquines, cual colchones de almas perdidas, encontraron su escuela docente aquellos irlandeses de clase trabajadora a los que la cortante mirada del hambre afiló su instinto de supervivencia.
Aunque Jamie fue educado en la Academia de Notre Dame y luego en la escuela Mather y Lawrence de gramática, el instituto, la enseñanza secundaria, quedó lejana para él, pues en su orden de prioridades quedaba irremediablemente establecida la supervivencia como objetivo fundamental. Por ello trabajó desde muy joven, primero en una correduría de seguros y poco después, en el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Desde siempre se sintió atraído por el deporte, pero la citada actividad vinculada a los ratos ociosos, era valorada en aquella época como una quimera lejana para la clase humilde y trabajadora.
Los deportistas habitualmente procedían de familias acomodadas, acaudaladas y, estudiantes que disponían el tiempo necesario para dedicarse de forma seria a las actividades deportivas. Por ello no fue hasta que alistado en el cuerpo de ingenieros en Savannah, Georgia, (gracias a la intervención de su hermano Michael) cuando encontró la estabilidad necesaria como para dedicarse seriamente a una de sus mayores pasiones.
Fundador del equipo de fútbol americano y ciclismo de su unidad, llegó a capitanear al Catholic Library Association (CLA) football team, donde se le recuerda una victoria 36-0 sobre el Young Hebrew Association, firmando tres touchdowns. Jimmy era un joven inquieto, absolutamente autodidacta, paralelamente a su pasión deportiva poseía una serie de inquietudes vinculadas a la literatura que le llevaron a soñar con miras y metas mucho mayores para un joven de su humilde condición social. Trabajó durante un año como periodista haciendo una columna diaria de deportes para un modesto periódico llamado Lamplight, pero su meta siempre quedó fijada en su ingreso en Harvard. Por ello en octubre de 1895, tras superar con éxito el examen de ingreso a la Escuela Científica Lawrence, vio cumplido su sueño al ser posteriormente aceptado para estudiar a los clásicos en la Universidad de Harvard.
Connolly, erudito autodidacta había cumplido uno de sus grandes objetivos, pero aquel joven apasionado del deporte decidió cumplir otro de sus grandes sueños acudiendo a los Juegos para probar suerte en atletismo, en concreto en las pruebas de triple salto, salto de longitud y salto de altura. Para acudir a Atenas, a la primera edición de los Juegos Modernos necesitaba un permiso especial de la Universidad de Harvard, que se lo denegó. Concretamente el decano le informó que su decisión violaba el reglamento de Harvard, y que su única opción era la de presentar su renuncia como alumno y luego volver a pedir la entrada en la Universidad. Ante tal situación, Connolly montó en cólera y envió una carta al decano expresándose en los siguientes términos: “Ni renuncio, ni pediré el reingreso en esta Universidad. Mi relación con Harvard concluye en este mismo momento. Buenos días”.
Expulsado de la Universidad de Harvard y rechazado por sus compañeros atletas de Estados Unidos debido a su humilde condición, tuvo que invertir todos sus ahorros (325 dólares) para costearse su viaje en un carguero alemán hasta Nápoles, donde debía de coger un tren hasta Atenas. A bordo de aquel carguero reflexionó profundamente sobre las dolorosas desigualdades existentes entre chicos como él y aquellos hijos de adinerados, que enrolados en clubes de las altas esferas sociales, practicaban deporte con todo tipo de facilidades.
Connolly en cambio eligió competir por el pequeño club Suffolk Athletic del sur de Boston, su ciudad natal. Cuentan que nada más desembarcar sufrió un robo y casi pierde su billete de tren, pero logró recuperarlo tras perseguir al ladrón. Su llegada a Atenas se produjo un día antes del inicio de la competición, por tanto sin los doce días que gozaron sus oponentes para preparar la prueba. Con el tiempo justo como para comprobar que las reglas habían sido modificadas, pero nada detendría a J.B.Connolly: Un 6 de abril de 1896 saltó imperturbable a la magnífica reconstrucción de un estadio ateniense construido en el siglo cuarto. Con la camiseta cosida por su madre, frente a 140.000 personas, escenificó el que fue sin duda un legendario salto a la gloria. Observó los primeros intentos de sus rivales con desprecio y con su sombrero marcó una posición más lejana a la mejor marca registrada.
Inició su carrera hacia la leyenda elevando al máximo su coordinación y, empleando majestuosamente la técnica establecida y requerida reglamentariamente por los griegos para aquellos Juegos. James B. Connolly controló su carrera para sincronizar los tres saltos y, volar hacia la marca que le convirtió en el primer campeón olímpico de la historia de los Juegos Modernos. Con una marca de 13,71 metros (más de un metro que el segundo clasificado), y 2.283 años después de que el ateniense Zopyrus (competidor de lucha), se proclamara en el último campeón olímpico de los Juegos Antiguos, un joven de origen humilde del sur de Boston colgaba a su cuello la medalla de plata (entonces no había medalla de oro) que le coronaba como campeón.
Aunque consiguió un segundo puesto en salto de altura y un tercero en salto de longitud, aquellos 13,71 metros, la sonata de un triple vuelo mostró al mundo una lección de igualdad y superación. La lección de un chico humilde que demostró que el talento siempre vence y encuentra en la escasez y las cosas simples de la vida los momentos más valiosos. Cuentan que regresó a su barrio como un héroe y que aquel reloj de oro que le regalaron sus orgullosos vecinos tenía tanto valor para él como la medalla conseguida en el estadio de Atenas. Y es que fueron sus iguales los que supieron reconocer su incalculable victoria moral, victoria social.
Compitió también en París 1900, y aunque superó la marca de Atenas, logró el segundo puesto en triple salto tras Meyer Prinstein. Cuatro años después estuvo presente nuevamente en unos Juegos, en San Luis 1904, aunque ya como periodista. Profesión a la que se dedicó y en la que llegó a ejercer como corresponsal tanto en la guerra entre Estados Unidos y España, como en la Primera Guerra Mundial. Fue además candidato al Congreso como progresista en 1912 pero no fue elegido.
Su erudición y su carácter autodidacta, le convirtieron en arquitecto de la palabra, llegando ser considerado como uno de los escritores más destacados de América de cuentos marítimos, temática sobre la que escribió 25 novelas y 200 relatos cortos. Unos cincuenta años después de su expulsión, recibió una carta de la Universidad de Harvard, quizás una disculpa tardía por no animarlo a concluir su educación en la prestigiosa Universidad. En aquel momento, Connolly era un prestigioso autor, corresponsal de guerra, novelista y cuentista. Le ofrecían un doctorado honoris causa, pero para Connolly era demasiado tarde para recomponer tan grave error e irreparable desprecio social.
El 20 de enero de 1957, a la edad de 88 años, John B. Connolly fallecía en el Veterans Administration Hospital, en Jamaica Plain de Boston, Massachusetts. Aquel día el olvido comenzaba a devorar su leyenda, aquella sobre la que el presidente Theodore Roosevelt llegó a decir "si tuviera que elegir un ejemplo para mis hijos, un patrón de vida, elegiría sin dudarlo a Jim Connolly".
Un hombre del que paradójicamente hoy tan solo permanece una estatua perdida en una colina de Moakley Park y algunas de sus medallas en una biblioteca de Maine. El efímero brillo de una estrella en el retiro del olvido que produce el transitar del tiempo, la historia injustamente enterrada de un hombre que persiguió brillantemente su destino. Jimmy Jump, aquel que con un salto a la gloria se convirtió en el primer campeón olímpico de la historia moderna y demostró que es probable encontrar tanto talento en la calle como en la universidad, pues en cierta medida la primera siempre constituyó la mejor escuela de vida.